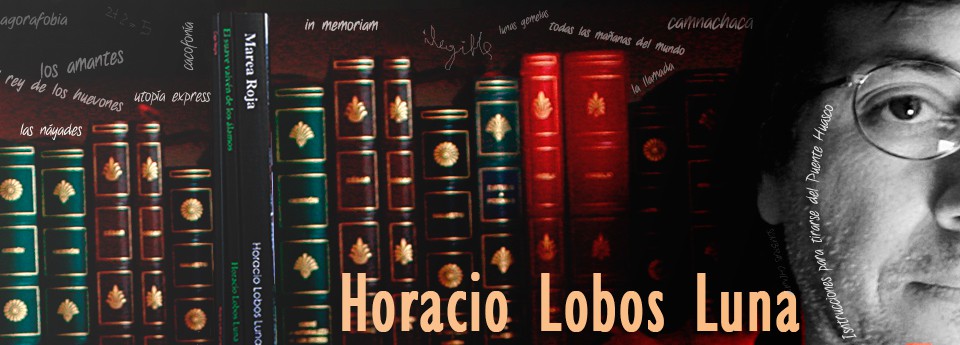Etiquetas
Cuento, Cuentos, Ficción, Humor, Literatura, Lobosluna, Prosa, relatos, relatos cortos
“Lo cómico, para producir todo su efecto, exige
como una anestesia momentánea del corazón.”
Henri Bergson.
― Una madre adorna el árbol de navidad en el mes de mayo –recita el policía gordo con aliento a cebolla.
Hace una dramática pausa, aparta por un momento la vista de la pantalla de lectura y le lanza una penetrante mirada pasada a película desde el otro lado de la mesa. Los dos oficiales parados junto a él no se mueven ni respiran, infinitamente serios. Tampoco él siente muchas ganas de respirar el aire opresivo y asfixiante de aquel estrecho cuarto de interrogatorios.
― Su pequeño hijo se acerca y le pregunta –continúa el policía gordo, sin inmutarse–: “Mamá, ¿por qué está adornando el árbol de navidad en mayo?”
Otra pausa, más dramática que la anterior. Por un segundo, los ojos del policía gordo parecen licuarse ante la suave luz de la pantalla. La comisura de su boca se tuerce imperceptiblemente, antes de rematar:
― La madre contesta: “Y con el medio cáncer que tení, ¿creí que vai a llegar diciembre?”
El silencio que sobreviene inmediatamente es tan espeso que hasta el más ínfimo pensamiento se hace audible. El esfuerzo de los dos oficiales por ocultar el acceso de risa carga la atmósfera, delineando un incipiente temblor en sus mejillas, una súbita tensión de incontrolados espasmos en el estómago, y un sutil jadeo nasal. El policía gordo con aliento a cebolla, en cambio, mantiene una expresión de grave seriedad, casi estoica. Lo único que lo delata es el diminuto temblor que persiste en adherirse a las comisuras de su boca, y cierto aire de velada comicidad en la acusadora mirada que apunta hacia él. Sin pestañear, pregunta:
― ¿Es este el tipo de material que utiliza en sus rutinas, señor… –repasa el contenido de la carpeta sobre la mesa, deletreando–: Rosamel…?
― Fierro –contesta él rápidamente, sin percatarse del grave error que acaba de cometer.
― Rosamel Fierro –termina el policía gordo.
Demasiado tarde. Un segundo después, el rostro del policía gordo se tiñe de un rojo granate furioso, borrando su impertérrita y cínica expresión de un plumazo. Siente que los ojos del policía lo apuñalan desde el otro lado de la mesa, como dos dagas incandescentes y asesinas, mientras uno de los oficiales emite un agudo gemido de risa casi dolorosa, sin quitar la vista del suelo, y el otro convulsiona silenciosamente con la cabeza hundida entre los hombros.
Los súbitos puñetazos que el policía gordo les propina a sus compañeros en el estómago lo hacen dar un respingo de pánico. Los golpes retumban en la deprimente oquedad del frío cuarto, igual que los quejidos de los oficiales al inclinarse lastimosamente entre espasmos de risa contenida y dolor.
― Es mi nombre artístico –balbucea rápidamente–. No es el nombre que di primero –explica, mirando desamparado a los dos oficiales–. Yo les di primero mi nombre y después ellos me preguntaron…
― Tienen que haberse confundido en la recepción –se apresura a jadear atropelladamente uno de los oficiales, en un hilo de voz apenas audible–. Es que estaban llenos de trabajo ingresando casos y…
El oficial se calla abruptamente ante el puño del policía gordo cerrándose bruscamente el aire. Ahora el gordo cebollero centra toda su inquina directamente sobre él, que empieza a sudar copiosamente por cada poro del cuerpo.
― ¿Entiende usted la gravedad de utilizar este tipo de material en sus rutinas, señor Comosellame?
― Sí –resuella, sacudiendo la cabeza espasmódicamente.
Lo entiende con perfecta claridad, al igual que todo el submundo donde aún persistía la comedia que todavía se reía de defectos, desgracias, colores y formas. La comedia proscrita desde hace décadas por atentar contra las leyes del decoro, los buenos sentimientos y los derechos humanos. Incluso chistes considerados en otro tiempo inocentes y blancos podían ponerlo a uno en un serio aprieto legal, si alguien decidía que tenían algún viso discriminatorio o irrespetuoso hacia personas, comunidades y seres vivos en general, o simplemente entreveían una incitación a conductas catalogadas de poco humanitarias. De hecho llamarlos chistes blancos ya era arriesgarse a una buena multa, y si uno se descuidaba un poco, a la cárcel misma. Ni hablar de los chistes abiertamente burlescos y crueles, esos eran un pase seguro para un buen arresto, su correspondiente interrogatorio y un boleto directo a Azkabán, como diría aquel loco personaje de Harry Potter, si el universo potteriano no estuviera igual de cuestionado en varios países casi por las mismas razones.
― ¿Sabe cuántas leyes, regulaciones antidiscriminatorias, de derechos y difamación pública quebranta el contenido de esta carpeta?
Deja caer la gorda mano (probablemente también hedionda a cebolla) sobre la abultada carpeta requisada con todo el material que llevaba consigo al momento de la redada y el arresto.
― Sí –vuelve a balbucear él, dando otro leve respingo.
Todas la leyes posibles habidas y por haber, implementadas y endurecidas durante los últimos treinta años, contra toda expresión que se pudiera interpretar como ofensiva en cualquier forma hacia cualquier sujeto o realidad. Tan severas y endurecidas que habían terminado por hacer desaparecer la comedia como tal de cualquier esfera pública. Chistes inanes, rutinas deslavadas que más parecían una triste pantomima, habían reemplazado la comedia clásica, esa que se reía de todo y de todos en mayor o menor medida. Porque eso era la comedia, según él lo entendía, reírse de algún otro, y esa risa implicaba burla, indefectiblemente. Imposible depurarla de su esencia, por más que intentaran blanquearla. Hasta el chiste más inocente carecía de inocencia cuando de comedia se trataba. De ahí su peligro. De ahí que un excesivo celo en promover la más profunda compasión humana, por muy bien intencionado que estuviera, la había convertido finalmente en un objeto de condena y persecuciones, la había obligado a descender a sótanos y lugares oscuros, a tugurios ocultos, donde la necesidad humana de reírse unos de otros hacía nata noche tras noche, al filo del delito mismo, lo que probablemente le daba un toque extra de adrenalina a todo el asunto.
― Y probablemente conoce el procedimiento que las leyes demandan –continúa el gordo, ojeando con ridícula parsimonia el documento sobre su escritorio–, ya que según veo, esta no es su primera ofensa…
No, no lo era. Y sí, conocía perfectamente el procedimiento, tanto el legal como el alternativo, anunciado por su interrogador con un ruidoso carraspeo para aclarar la garganta y vomitar un asqueante vaho a cebolla, antes de dar curso al ritual ya conocido por él: un amable discurso sobre lo importante de respetar las leyes, una generosa actitud de comprensión, para finalmente echar mano a una risueña extorsión, donde se le ofrecía la liberación a cambio de quedarse con todo el material cómico incautado, el cual probablemente sería usado para amenizar los días y noches de aburrimiento en esa oscura pocilga carcelaria, si no era ofrecido al mejor postor entre los mismos incautados.
Cuando estampa la última firma en el último documento que lo deja libre, tanto de una buena temporada en la cárcel como de la carpeta con el último material cómico recolectado, la oscuridad de la madrugada ha empezado a declinar imperceptiblemente, y las formas de la ciudad despiden esa irreal tonalidad de limbo impreciso previo a la definición de los primeros colores mundo. O tal vez sólo era él, proyectándose sobre un mundo monotonal, carente de la vivacidad y la alegría que alguna vez lo sacó de su propio quicio.
Cierra los ojos y aspira. Al fin un poco de aire limpio, libre de encierros y tufos nauseabundos. Se levanta el cuello de la raída chaqueta para capear la fría brisa de esa hora y camina calle abajo, pensando en los contactos para ubicar nuevos tugurios clandestinos donde ofrecer su trabajo, buscar una nueva dirección que no estuviera fichada donde poder quedarse, y recolectar más material cómico para ensayar…
― Un niño se queja con su madre –empieza, apenas percatándose de lo que hace–: “Mamá, no quiero ir a Europa”. La madre le contesta: “¡Cállate y sigue nadando!”
Emite una breve risa regodeándose en su propio mal chiste, como buen comediante. La risa rebota sonora, alargando su eco a través de las calles vacías, y él mira a su alrededor, inquieto. Nadie por aquí, nadie por allá. Suspira aliviado y sigue su itinerario internándose en lo gris, en la antesala de un amanecer que parece demorarse en querer volver.